
Tres horas en el Museo Reina Sofía y una noche con maría
A Guillermo
Desde que he llegado a Asturias no ha parado de llover. Mi madre dice que estamos en alerta roja y eso siempre significa gravedad. Mi padre dice que tenemos encima una borrasca, pero yo no consigo ver absolutamente nada. Tampoco el cielo.
En casa se va la luz. La luz, de pronto, se va. Tiemblan las puertas, tiemblan las ventanas. Truena, graniza. La violencia del tiempo me pone en el lugar idóneo para recordar el verano.
Recuerdo el sol.
Ayer desperté en el piso de un amigo. Todo el mundo le llama Carre, pero he escuchado a su madre llamarlo David. Desde su habitación se ve la playa de San Lorenzo, enorme. Desde su habitación se ve el mar, bravísimo.
Ayer desperté en el piso de un amigo, todo el mundo le llama Carre, pero su madre lo llama David. Al despertar, la luz entró por el cielo de la ventana. La tempestad jaleaba las persianas, no quería levantarme de la cama, hacía frío. Hundí la cabeza en la almohada, volví a recostarme entre las sábanas. El mundo está enfadado, pensé.
De camino a casa me acosó la lluvia. Mi pelo se empapó, también mi abrigo. No me mojé los pies porque hace un par de días que tengo zapatos nuevos. Son un regalo de Navidad. Ya sabes, cosas de madre. Tengo un par de zapatos nuevos que no calan y no dejo de pensar en el verano, en que el año por fin se termina.
Desde que he llegado a Asturias el cielo está encapotado, el temporal parece desvelar el estado de ánimo de un mundo que se agota, de un año que está roto. Hace días que no tengo evidencia alguna de que el cielo siga siendo azul, pero no me preocupa. Casi nada consigue inspirar la urgencia de mi interés, ni si quiera el cielo, que parece haber desaparecido. Esta semana solo respeto a la tormenta. Esta semana solo respeto a el vendaval.
*
El último día de verano lo pasamos juntos en la playa, tirados al sol. Sé que lo recuerdas. Bajamos hacia el paseo de San Lorenzo en bicicleta desde nuestra calle. Recuerdo el viento levantándome el vestido, recuerdo llevar el pelo largo, recogido por un prendedor con forma de flor. Recuerdo el olor a salina por la carretera dirección “El Muro”. Recuerdo la velocidad. La ligereza de mi bicicleta avanzando bajo la arboleda de la Avenida de Castilla. Recuerdo el frescor. La sombra que me proporcionaban los edificios y que protegía mis hombros de la insistencia del calor.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Me he mudado, y sin darme apenas cuenta me he hecho mayor. Aún más mayor. No sé cómo explicarlo, pero puedo sentirlo.
Aquel día de playa fue nuestro último día de verano, aunque el verano, después de aquello, prosiguió durante algunas semanas en el calendario oficial de la existencia del resto de personas vivas. Terminamos en nuestro bar favorito bebiendo un zumo, fumando sin parar. Le dije adiós a Julián -que es el ángel de la guarda que hay tras la barra de La vida alegre-, abracé a Lucas y a Laura, me despedí.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Me he mudado y sin apenas darme cuenta me he hecho mayor. He crecido todavía más. He crecido, puedo sentirlo.
El verano se ha convertido en un recuerdo. Parece que está lejos, pero han pasado tan solo algunos meses. Me da miedo que se me olvide. Me da miedo que se me olvide absolutamente todo. Supongo que por eso escribo, para no olvidar las cosas, para dejar constancia de que he vivido, de que esa, esa persona que pasaba la mano por tu pelo y sostenía tu cabeza en su regazo, también era yo.
Es curioso, ¿sabes? Recuerdo las cosas en tercera persona. Mi memoria funciona así. Soy un espectador de la vida que vivo. No recuerdo, observo mentalmente la concatenación de imágenes afectivas que se instalan en eso tan inconcluso, complejo y problemático a lo que llamamos mente. No recuerdo, me veo vivir. No recuerdo, me relato.
He vuelto a la ciudad en pleno invierno. Si me asomo a la ventana veo la helada, veo el monte, veo el jardín. Veo el árbol desnudo y escucho el canto de los pájaros. Los pájaros me hablan y yo pienso en el verano. Intento recordar, relato. Me escribo.
Si me concentro, puedo verme sentada en las rocas de “El pedrero” observándote nadar hacia la costa de enfrente. Si me concentro puedo sentir la ansiedad que me producía pensar en lo que sucedería si te cansabas de nadar y no tenías tierra a la que aferrarte para tomar aliento, descansar, continuar nadando, volver junto a mí.
Ese verano fuimos mucho a la playa. Sé que te encanta. Si me concentro puedo verte nadar despreocupado, puedo verme observarte, serena y paciente por fuera, angustiada por dentro. Recuerdo el sentimiento que me producía verte nadar hacia la costa de enfrente, la ansiedad me inundaba de temores, del temor de que te ahogases, del temor de tu muerte, del temor de no volverte a ver.
Recuerdo que daba igual cómo estuviese la marea, tú te colocabas frente al agua y echabas a andar hasta que ésta cubría del todo tu pecho. Nadabas. Te alejabas. Te hacías cada vez más pequeño. Te convertías en una mota en medio del océano, entre muchas otras motas que eran, en realidad, bañistas igual de temerarios que tú. Recuerdo no perderte de vista, recuerdo tener el corazón agitado, estar siempre preparada para saltar al agua, a nadar a por ti. Entonces pensaba en la serie de sucesos que podían alentar un accidente: una ola grande e inesperada que te sacudiese contra alguna roca, la cesión de tu cuerpo al cansancio que supone nadar dos o tres kilómetros de golpe, sin preparación. Supongo que tú lo recordarás de forma distinta. Tal vez solo me veías esperar paciente, recogida en nuestra toalla, agarrándome las rodillas, sonriéndote tranquila desde la tierra. Tal vez tú solo me veías esperar. En realidad, confieso, te estaba cuidando la vida.
La memoria es así de traicionera. A veces siento que no puedo elegir y eso me perturba. La memoria no nos deja elección. Los recuerdos se almacenan en función de la intensidad que nos producen las cosas que pasan. Las cosas no pasan, las cosas nos pasan. Los recuerdos son una forma de intimidad. No todos recordamos igual, tampoco recordamos las mismas cosas. No podemos elegir. Recordar es una forma de relato. Los recuerdos son el relato de lo que somos, de quienes somos, de quienes decimos ser. Construimos el relato de nuestras existencias en función de los recuerdos que albergamos y que no elegimos. Construimos el relato de lo que somos en función de las imágenes afectivas que nos atraviesan y que no podemos elegir.
A veces sucede que los recuerdos son tan dolorosos que a nuestros cuerpos no les queda más remedio que olvidar. Olvidar es una forma de seguir vivo. Olvidamos para continuar. Olvidamos para hacerle hueco al dolor nuevo. Somos el dolor que otros nos han hecho sentir. Somos el dolor que hemos infringido en otros, aunque tengo el presentimiento de que en éste reparamos con menos frecuencia, también para poder continuar. Sobre el dolor infringido, por ejemplo, yo escribo más bien poco.
Cuando las cosas duelen demasiado por dentro de nosotros no queda ni rastro. El dolor, cuando es insoportable, nos impide recordar. Olvidamos lo insoportable. Amnesia del dolor de la vida, amnesia del trauma, amnesia de la demasía de dolor en nuestros pechos. Deberían decirlo así: Amnesia de la demasía de dolor en nuestros pechos.
Recordamos, almacenamos imágenes afectivas en nuestras memorias y construimos el relato de lo que somos en función de aquello que nos hacen sentir. Dotamos a nuestros recuerdos de sentido. No elegimos lo que recordamos, y es posible que tampoco tengamos una elección voluntaria, consciente y meditada del sentido que nos infieren las imágenes afectivas que nos fundan. La construcción de la identidad también depende de la insuficiencia y de la aleatoriedad de nuestras memorias, de su funcionamiento desconocido, altanero, caprichoso.
*
A veces tengo la sensación de que vivir es emprender un viaje ineludible hacia la tumba. Ya sé que suena tremendista. Ya sabes cómo soy. Soy tremendista.
A veces tengo la sensación de que vivir es como conducir solx por una carretera infinita, con sus desvíos, sus salidas, sus cientos de direcciones, sus caminos sin señalizar. En el trayecto uno va perdiendo imágenes, recogiendo otras. Hay imágenes que se quedan con nosotros hasta el final del viaje y hay imágenes que desaparecen. Hay imágenes afectivas que se borran, que se eliminan, como si nunca hubiesen sido vividas. Hay imágenes afectivas que se quedan para siempre, imágenes que jamás olvidaremos, imágenes que nos acompañarán a todas partes y que despertarán en el momento más inesperado.
A veces me sucede que entro en teatros y su olor me recuerda al viejo salón de actos del colegio al que iba cuando era pequeña. Recuerdo el salón de actos de mi infancia. Si me concentro veo las butacas verdes, veo el telón rojo, granate, burdeos. Veo la madera desgastada del suelo del escenario, veo el material escolar amontonado, desordenado, escondido en la parte de atrás.
Viví muchos sucesos allí. Fiestas de fin de curso, reuniones escolares, conciertos infantiles de Navidad. A veces me sucede que entro en teatros y su olor me recuerda al viejo salón de actos del colegio de mi infancia. Hay olores a polvo, a tejido de butaca, a cerrado, a humedad, a tejido- de-tela-de-telón rojo, granate, burdeos, que me devuelven al salón de actos del colegio de mi infancia. Sin esperarlo, sin pedirlo.
Tengo veinticuatro años y estoy viendo Los días felices de Beckett en el Teatro Valle-Inclán, pero al entrar huele al salón de actos del colegio de mi infancia, el colegio de las monjas Ursulinas. De pronto mido-medio-metro-menos, tengo las manos diminutas, mis piernas se suspenden en el aire al sentarme en el asiento, no logro tocar el suelo. Me paso toda la función siendo una niña pequeña con el pelo corto y el mandilón cuadriculado de color blanco y azul. En la parte superior del bolsillo que hay sobre mi corazón, también pequeño, pone mi nombre. Patricia.
Hay imágenes afectivas que se quedan instaladas para siempre en un archivo al que tenemos acceso de inmediato, otras imágenes, otros recuerdos, no son tan fáciles de alcanzar y hay que esforzarse. Es curioso ¿verdad? Recordar a veces cuesta. Cuesta muchísimo.
*
Últimamente no dejo de preguntarme qué sucedería si pudiésemos recordarlo absolutamente todo. Supongo que no podríamos con el dolor. Por eso olvidamos, para hacerle hueco al dolor nuevo, para poder continuar, para poder vivir en dolores distintos. Olvidamos para poder vivir de dolores diferentes. No creo que haya memoria individual y memoria colectiva. Hay memoria, los afectos de los sucesos nos atraviesan. Los sucesos nos atraviesan, no sólo aquellos que protagonizamos, si no todos aquellos que nos interpelan de forma emotiva. Los sucesos, los nuestros y los de los demás, se instalan en nuestro interior llenando de matices el relato que construimos sobre nuestras vidas y que dota de algún sentido a aquello que somos. A aquello que creemos que somos, a aquello que decimos ser. Biedma dice que su poesía consistió en la tentativa de inventarse una identidad. Pienso que recordar es relatar, a veces sin texto, sin cuerpo de texto. Pienso que recordar consiste en la tentativa de inventar la identidad.
*
Pienso en mi abuela, en las tardes que visito a mi abuela y me siento en el sillón que se sitúa al lado de su cama, tras el ventanal. Conversamos, nos ponemos al día, nos contamos nuestras cosas, las cosas de nuestra más inmediata actualidad. Después de contarnos ella retrocede a un pasado en el que yo jamás he vivido, pero que me atraviesa y me origina. Cuando visito a mi abuela y conversamos ella retrocede a un pasado que es suyo sólo y que me funda.
Los recuerdos de juventud de mi abuela también me hacen ser quién soy, lo tengo clarísimo. Mi abuela siempre vuelve a sus últimos años de soltera, mi abuela siempre vuelve a sus primeros años de casada. De su infancia, de hace diez años o de hace veinte, no queda ni rastro. Sujeto el plato del juego de café que siempre utiliza para recibirme con una mano y levanto la tacita cogiendo el asa mientras sorbo el café. Es entonces cuando ella empieza a describirme cómo era la casa en la que vivían, el carácter de su suegra Elisa “La cubana”, los trucos lingüísticos con los que se desenvolvía para salir de apuros en público y que no pareciese que era una ignorante, o que carecía de educación. El relato de la vida de mi abuela me ha enseñado a vivir. De su memoria aprendo tanto…
Mi abuela jamás me ha hablado de cómo era su vida cuando tan solo era una niña, y, sin embargo, es capaz de reproducir a pies juntillas conversaciones que tuvo con mi abuelo cuando salían a pasear por Cudillero, o disfrutaban de veladas con amigos en el salón de La Casona. Mi abuela me habla de personas que no conozco, de personas que me hubiese gustado conocer y a las que sólo puedo acceder mediante el relato codificado por su emotividad y su demencia. A veces me cuenta durante varias semanas seguidas la misma historia, es capaz de repetirme durante varios días contiguos la misma conversación. No todas las veces hace incisión en los mismos detalles y yo, avispada, siempre pregunto en función de los momentos y de los espacios que no conozco y que me apetece conocer. Mi abuela cuenta las mismas anécdotas una y otra vez, pero yo siempre descubro algo nuevo. El día que mi abuela deje de estar tumbada en la cama esperando nuestra visita para dar cuenta de la actualidad de nuestros mundos y contarnos la historia de su vida y de la vida de mis tías, sus maridos, sus hijas y las hijas de sus hijas, no habrá álbumes de fotos que den cuenta de quiénes somos con la justicia de quien ha calmado el llanto tantas veces y ha colmado de alegría en tantas ocasiones a los que cerca de ella pudieron vivir. Las imágenes no tienen tono de voz, ni ojos encendidos de ira, ni manos tiernas. Ni siquiera las palabras son tan hábiles.
Cuando hablo con mi abuela Mariví, muchas veces, confieso, me entran ganas de grabarla. Ella me habla y durante unas milésimas de segundo dejo de escuchar lo que dice. Imagino que cojo mi teléfono móvil, que pulso el botón que inicia la grabadora de audio. De inmediato un pensamiento atraviesa mi mente: Esto lo tengo que vivir.
Me aterra olvidar todas las tardes que he pasado con mi abuela, nuestras conversaciones, los matices de su voz, las incisiones narrativas de sus relatos. Sin embargo, hay una parte de mí que se atreve a dejar las lecciones a cargo de la aleatoriedad de mi memoria. Me apacigua pensar que, aunque olvide algunas cosas importantes, los detalles, las incisiones, los matices, aunque no pueda recordar exactamente el qué, se habrá quedado en mí. Me fío de mi intuición y lo digo sin vergüenza. Tengo la impresión de que la memoria se oculta, a veces, en partes de nuestras mentes a las que no tenemos la suerte de acceder con la inmediatez. Me gusta pensar que hay espacios que funcionan en nosotros a pesar de la consciencia. Me gusta dejar algunas cosas a esto que llamo intuición, me ayuda a escribir. Pienso en unos versos de Oscar García Sierra en Houston, yo soy el problema, que dicen así: «siempre llego tarde a la vida de las personas / creo que estoy tratando de recordar y de olvidar las mismas cosas».
*
Mi abuela es la dotadora de contexto oficial de la existencia consanguínea de la que procedo, cierto. Pero no puedo dejar de pensar que hay algunos edificios que cumplen la misma función. A mayor escala, hay paredes cuyas obras, cuyos relatos, han despertado en mi interior imágenes afectivas con las que he comprendido cuál es mi situación en el mundo, quién soy, cual es la historia institucional que me funda. Estos días de vacaciones navideñas les he contado a muchos de los amigos que tenemos en común lo divertida que fue la semana que viniste a visitarme a mi nueva ciudad. Lo recuerdo con ternura, pero sin nostalgia: sin deseo de pasado, sin deseo de futuro. Estoy dispuesta a olvidar algunas cosas, dispuesta a poner tierra de por medio, dispuesta a abandonar a mi deseo en una cuneta. Estoy dispuesta a continuar, dispuesta a hacerle hueco al dolor nuevo para que ambos podamos seguir vivos.
Estaba nerviosa, hacía demasiado tiempo que no veía de cerca tu rostro. Quería divertirme contigo.
Jamás olvidaré el día que pasamos tres horas drogados en el museo Reina Sofía. Preparé aquello cuidadosamente durante semanas. Primero me puse en contacto con mi proveedor de LSD, pero andaba justo de mercancía y con las disposiciones del confinamiento resultaba imposible hacer un envío seguro. Le comenté a mi amigo Rodrigo que había planeado una semana para pasar juntos, que vendrías a verme. Quería sorprenderte, enseñarte mi nuevo lugar, que Madrid te gustase tanto como para venir algún día a por mí. Rodrigo andaba cultivando setas aquellas semanas y nos dio algunas para visitar el museo. Cogimos el metro dirección al Manuela y nos encontramos con él en su interior. Recuerdo los ojos de Rodri, chamánica y alegre por los dos, contento de verme feliz. Rodri me entregó el libro de poemas de Luna Miguel, Pensamientos estériles. Dijo: “Lo tuyo está en la página 18, pásatelo bien”. Asentí, lo abracé, y tú y yo salimos del Manuela cogidos de la mano.
Mientras esperábamos el metro abrí el poemario. Leí:
TODO RASURADO
Hasta la última pestaña
De esta pesadilla monótona
Todo rasurado
Todo falso
(Imitación punk de esas poetas muertas)
Sobre el poema se encontraban nuestros alucinógenos envueltos en un papel de plástico transparente que algún día contuvo trufa artesana. Hicimos cola en el Reina sobre las siete de la tarde, nos metimos en la placita de enfrente. Dejamos algo para tomar dentro. Recuerdo entrar en el baño, sortear a la mujer del servicio de limpieza, encerrarme dentro, abrir el bolso, sacar el libro, leer de nuevo el poema,
TODO RASURADO
Hasta la última pestaña
De esta pesadilla monótona
Todo rasurado
Todo falso
(Imitación punk de esas poetas muertas)
comer los hongos, salir.
Poco tiempo después estaba en un parque de atracciones. Las luces y los sonidos brillaban con distinta intensidad. Todo era nuevo. El Reina Sofía se convirtió en un juguete y, durante tres horas, jugué como una niña.
Yo tenía especial interés en ver El Guernica de Picasso, aquella semana andaba fascinada con Las palabras y las cosas, un libro de Foucault en el que hay un texto que hace referencia a la maravilla representativa de Las meninas de Velázquez. Aquella semana me encontraba obsesionada con la inversión de la representación y con su crisis. Obsesionada con lo que el cuadro nos descubre, pero también con lo que nos oculta. El secreto de Velázquez en Las Meninas es de sobra conocido, pero sus miradas, las caras de sorpresa y atento escrutinio de sus integrantes no dejan que escape a la sensación de intromisión frente al lienzo. Mirar esta obra es como abrir la puerta equivocada en una casa que no es la propia y que, sin embargo, funda el relato institucional del arte en nuestro país. Velázquez impugna la representación clásica, la relación habitual entre el ser y la cosa. En Las Meninas queda siempre un espacio para la especulación. Si atendemos a un análisis en el que la obra es conferida para ser observada por Felipe IV y Mariana de Austria podremos adular la originalidad con que Velázquez desplaza el centro de el centro. Las implicaciones políticas que se inscriben en la imagen de la infanta ocupando el espacio literal del cuadro y las implicaciones políticas que supone la disposición de los monarcas en el lugar hacia el que nadie mira son más que evidentes. Sin embargo, y he aquí el punto de interés que tiene esta obra para mí, si atendemos a que el cuadro puede ser espectado por cualquiera, siempre y cuando este colgado en la pared de un edificio público, podremos adular a Velázquez por construir una imagen personal imperecedera, un retrato a través del cual entrar en el tiempo, en la historia, una imagen a través de la cual interrogar al espectador con la mirada de la corte desde alguna habitación de El escorial.
Cuando contemplo Las Meninas, siento que Velázquez me deja sin escapatoria. Me hace presente, me hace presenciar el momento en que se dispuso a pintar un cuadro que jamás podré ver. Tan sólo veo el reverso de un lienzo, y a un montón de personas que parecen sorprendidas de verme allí. Velázquez nos invita a formar parte de la escena, nos sitúa como espectadores de lo que sucedió como si existiese una tercera dimensión, un plano superpuesto, un universo en el que están Felipe y Mariana de Austria, pero también nosotros, en el mismo lugar, sucediendo a la vez, y sólo el autor, Diego Velázquez, pudiese ser consciente de tal acontecimiento interdimensional. Mi amigo Carlos me ha dicho que podríamos tildar a este fenómeno comparativo al que me apego con el termino superposición cuántica. Mi amigo Carlos me cuenta que la observación cuántica estipula un estado de las cosas que es previo a la observación. Dice: “En el momento en el que observamos el fenómeno, este colapsa y da lugar a uno de los estados posibles de entre la infinidad de estados cuánticos que podrían suceder.”
No podría definir, a más esfuerzo que pusiese, cuál es el funcionamiento de la memoria como dispositivo mental. El funcionamiento de la memoria, pese a que es comprendido por todos a grandes rasgos, es tan complejo y aleatorio como la determinación y la intensidad de lo afectivo cuando nos atraviesa, cuando se instala. Sin embargo, el secreto de Velázquez en Las Meninas capta, en mi opinión, las luces y las sombras, lo oculto y lo visible, la magia del relato, individual o colectivo, dependiente del espacio y del tiempo, en definitiva; dependiente de quién mire hacia la imagen que nos interpela, que a veces se queda para siempre y que a veces desaparece como si no hubiese sido vivida por nadie. Hay algunos edificios en los que aprendo tanto como de mi abuela. Aunque a ella jamás se me ocurriría ir a visitarla drogada.
Del mismo modo en que las fotografías de nuestras casas hacen incisión en los sucesos relevantes de nuestras vidas, los cuadros que pueblan con absoluta indiferencia las paredes de algunos edificios revelan la historia que queremos que perdure, la que sostiene esa idea, tan frágil y ambigua de lo que somos, de lo que creemos que somos, de lo que decimos ser.
Aquella tarde anduve extasiada por el Reina Sofía. En mi cabeza brotaba la pasión nueva y fortuita por esta obra de Velázquez.
Aquella tarde yo era una niña esperando contemplar con impaciencia la atracción predilecta, obra que además dice mucho sobre la memoria.
Entonces yo llevaba apenas algunas semanas en Madrid. Me había dedicado a estudiar de forma exhaustiva el Guernica, que es una de esas obras que cuentan el relato terrible de una España que, pese a quien pese, a algunos les sucedió. Porque la historia nos sucede. Nos interpela, somos capaces de adherir los relatos ajenos como si fuesen propios en función de cuánto y cómo despierten en nosotros cierta emotividad. Quise esperar al final de nuestra visita para ver, por fin, la obra que tanto me gusta, que tanto interés causó siempre en los profesores que han formado parte de mi vida académica.
Aquella tarde nos detuvimos en Dalí y en autores cuyos nombres no recuerdo, sorteando el cuadro de Picasso como si se tratase del postre más deseado. Recuerdo ir tapándome los ojos para evitar verlo hasta el final, dándole la espalda, caminando del revés. Jugamos por esa planta, y aún más jugamos en la planta dedicada a las obras móviles, sonoras. ¿Recuerdas aquel cuadro que tanto me asustó? Lo observaba tranquila y de pronto, algo en su interior se movió, y yo me exalté, pegué un brinco, espeté un suspiro de susto y ambos nos reímos.
El museo estaba a punto de cerrar, avisaron por megafonía y, entonces, bajamos a contemplar el Guernica por primera vez. Me pareció enorme. Gigante. Apoteósico. Una imagen violenta de terror tremendamente grande. Joder, qué grande parecía. Y ahí estábamos, en silencio, flipándolo.
No hay descripción que le haga justicia a lo que sentí. Aquella tarde yo entendía el francés y todas las cosas me parecían ligeramente diferentes: más brillantes, más divertidas, más coloridas, más grandes, muchísimo más grandes. Lo recuerdo así, con la distorsión que es capaz de propiciar un puñado de alucinógenos.
El cuadro se me abalanzó. Me arrastró a su interior. Me rodearon las llamas, los llantos, los gritos, los animales desquiciados. Podía escuchar el sollozo desesperado de una madre con los ojos encendidos de ira. Sentí el delirio. Sentí la fragmentación de la imagen y, sin embargo, todo parecía contener un sentido absolutísimo, total. Aquella tarde el Guernica no presentó fisuras en mi interior, y la locura que destila la rotura de todas las representaciones, la locura que se destila de todas esas formas informes me pareció de una evidencia incontenible. Aquella tarde el Guernica fue experimentado en mi interior como la imagen más llana, figurativa y sencilla del planeta, y todo, lo juro, lo comprendí.
¿Sabes? Recordarlo hace que me sienta culpable. Lo disfruté. Pese a los ruidos desesperados de quien sostiene a un niño muerto entre sus brazos, aquella tarde sentí la belleza. Supongo que la belleza también nos traiciona, supongo que la belleza es ambigua también.
*
Últimamente no dejo de pensar en María. ¿Cómo recordaría ella la imagen tremebunda del Guernica si hubiese podido verla en el mismo estado en el que estaba yo? María me contó, la última noche de jarana que pasé en Madrid antes de las vacaciones de Navidad, en casa de “el Migue”, que su memoria funciona por palabras. María me contó que las palabras le llegan y se le quedan, se le instalan, y entonces ella no las puede dejar de repetir.
Mientras María me cuenta cómo funciona su memoria, por palabras, yo me imagino a los términos generando nuevas perspectivas dentro de su mente. Mientras María me cuenta cómo funciona su memoria yo me imagino a sus palabras encajándose en el interior de su cabeza, generando nuevas formas de comprender lo que nos sucede. Yo ya me había fijado en que María tiene cierta tendencia a repetir términos. Parece que le va por temporadas. Las palabras se le clavan y de pronto el mundo sólo es capaz de comprenderse, de decirse, en base a ese último termino que se ha instalado en su interior. Hasta que llega otro. Y luego otro. Y luego otro. Las palabras en María parecen funcionar como señales que uno deja por el monte para evitar perderse. Las palabras de María parecen funcionar como anclajes. Las palabras de María son descubrimientos, alumbran, incluso cuando la palabra que llega ya era conocida con anterioridad. La llegada de las palabras, o su descubrimiento, es, en realidad, un dotaje de sentido extremo con el que ella, al parecer, va trepando las paredes de su mundo.
María me cuenta, sentada en el salón de Migue, mientras unos bailan y otros se meten en los ojos de quienes tienen en frente, que se le da fatal recordar los títulos de las cosas. María me cuenta que las citas, los nombres de las obras y las fechas no son lo suyo. Dice: “Citar no se me da muy bien”. Sin embargo, María habla de todas las cosas con una precisión abrumadora. María habla y de todo lo que dice se destila la pasión. Y te contagia.
María me explica que su memoria funciona porque las palabras alumbran el saber que se entreteje en su interior y yo la observo con detenimiento, en silencio. Asiento y sonrío porque la entiendo, porque lo que me cuenta me sucede, lo siento por dentro como una verdad para la que aún no había encontrado las palabras adecuadas. La memoria de María es tejedora: las palabras son los hilos con los que confecciona la bufandita del saber y del sentido, con la que se abriga mientras mira el mundo que pasa, tan difícil y tan bello que asusta.
Los recuerdos vienen, aparecen, salen de dentro a primer plano en el escenario que es, en realidad, el interior de mi cabeza, sin que yo tenga mucho que decir. Recordar, a veces, me parece una función tan extraña como la respiración. A veces pongo toda mi voluntad en contenerla, a ver qué pasa, pero la vida se empeña en seguir. El cuerpo me pide.
Los recuerdos vienen, aparecen, en avalancha, en los momentos más inesperados, sin que yo pueda frenarlos por más que me esfuerce en detener el flujo ansioso con el que funcionan mis pensamientos. La vida va a lo suyo, yo sólo me agarro en vano a las cosas que me suceden. Escribo, me relato.
A este respecto, no tengo ninguna duda de que escribir es una forma de tener el control. Posiblemente la disposición de las obras que pueblan con sacra indiferencia las paredes de algunos edificios también sea una forma de tener el control. En realidad, hay un atisbo de agencia. Y por eso me quedo con el último día del verano, y por eso, del frío invierno prefiero decir que respeto al vendaval. No puedo elegir con qué quiero quedarme y con qué no, pero puedo elegir el sentido que le otorgo a lo que me atraviesa y se instala para siempre. Por eso escribo.
Por eso me voy.
Ilustración de Iván Mcgill
Ensayo extraído de Sirocomag#2
Relacionado
ARTÍCULOS RELACIONADOS


Notas sobre Aftersun (2022), Charlotte Wells

Luis Gordillo: pintura o nada

Vectors

Paisajes efímeros del sol en Casa Árabe de Madrid

BEGIN THE BEGUINE

El tapiz de la memoria: Claudia Joskowicz en Jorge López Galería

en conversación con Marina Vargas

El guateque de Carlos Pesudo

Las estructuras invisibles de Javier Bravo de Rueda

De Paso: el eterno retorno

El delirio realista de Isabel Quintanilla

Todo lo que sugería Giovanni Anselmo

BETWEEN THE ROARS OF THE NIGHT AND THE MURMURS OF THE NEW DAY: la travesía italiana de Javier Ruiz

Dibujar sin papel: Gego en el Guggenheim

en conversación con Semíramis González

en conversación con Co-Net_

yo no pinto retratos, pinto personas[1]

La tierra baldía y Nancy Holt en el MACBA

Marco Alvarado, un artista caníbal, incluso

en conversación con Germán Bel/Fasim

La hilandera: Maria Lai en Es Baluard

En ninguna parte, en algún lugar

Hic et nunc
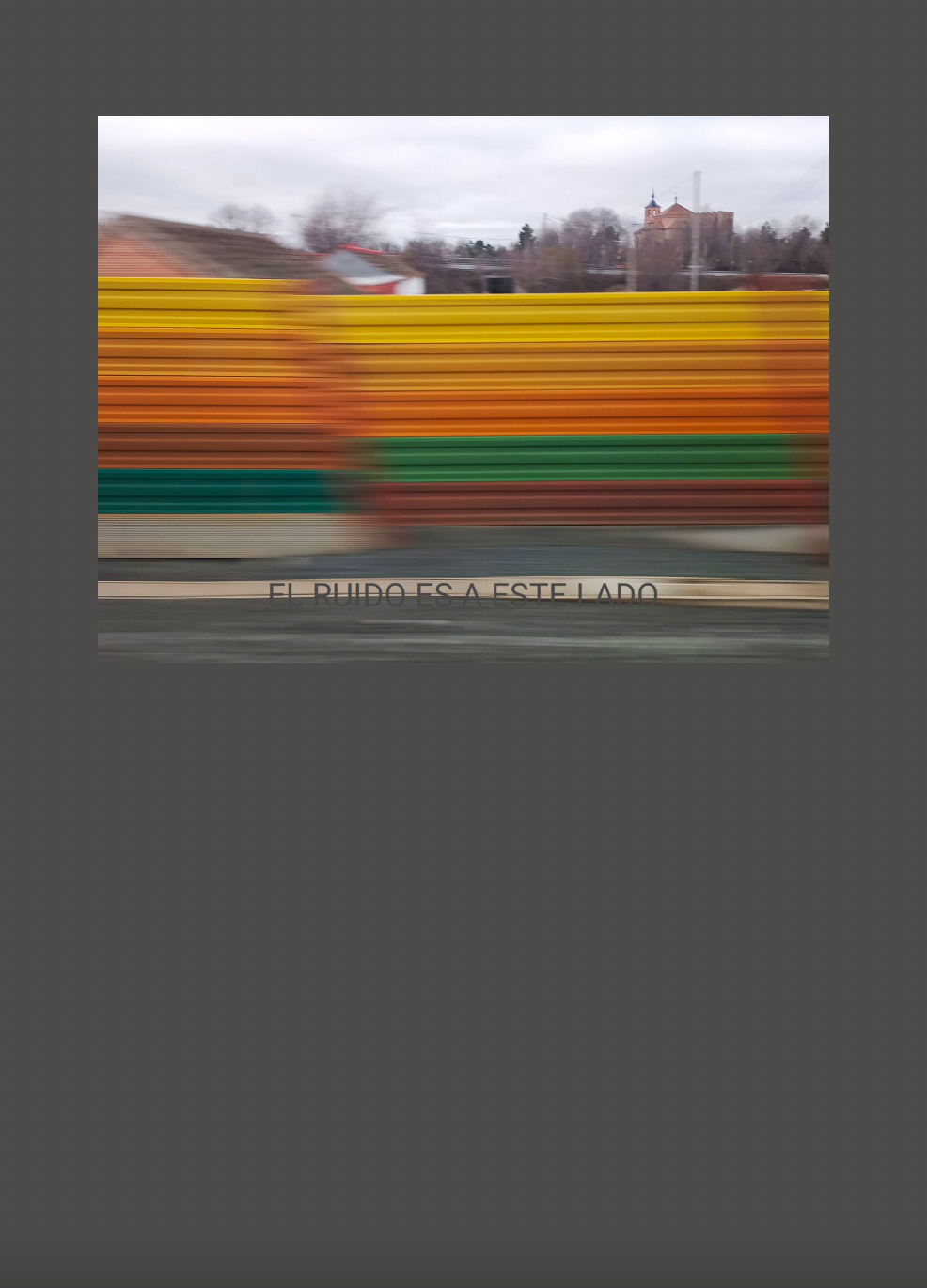
La casa como reflejo en un espejo/House as a Mirror of Self

Fasim bajo la luz de Sorolla
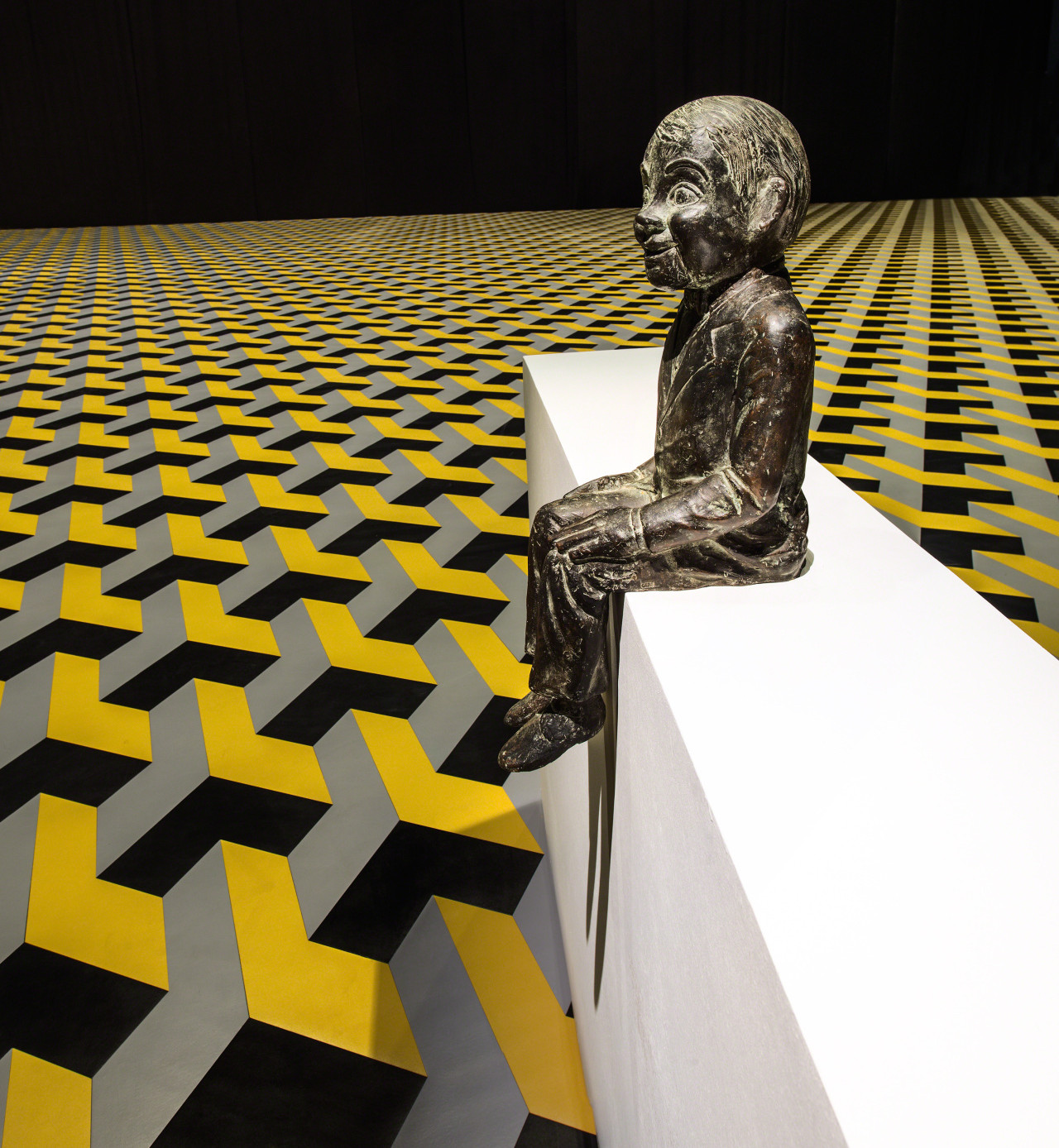
A MÍ LO QUE ME GUSTARÍA HACER ES UNA ESTATUA

La textura de las promesas

TOBIAS BRADFORD: LA ABULIA QUE SOÑÓ BUÑUEL

Self Identity is a Bad Visual System(1)

Leche de sueño infantil

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS: INDÉSIRABLES EN MUSEO SAN TELMO

en conversación con juan de la rica

Críticos ditirámbicos y el fetiche

Llámalo X

Los versos, los materiales y la expansión de la conciencia: “En este lugar donde nada es mío”

Maniqueísmo, muerte y fugacidad; el arte en su pedestal

Lily Allen x Nieves González

LA HABITACIÓN CERRADA

sirocomag#4 x pau magrané figuera

El sueño del pintor
